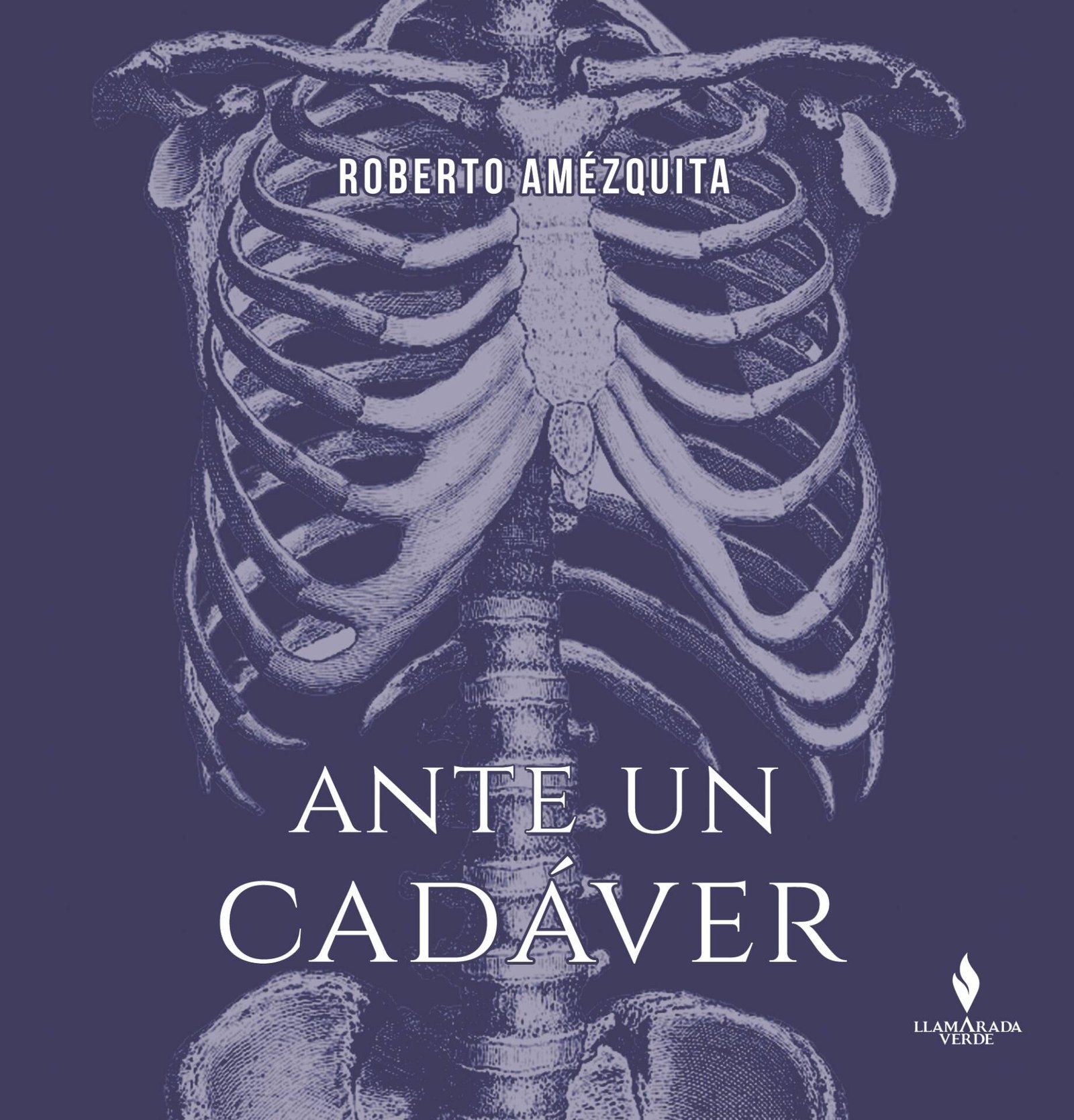Presentamos una conversación que sostuvo Hamlet Ayala con el poeta, traductor y editor Luis Cortés Bargalló (Tijuana, B. C., 1952) acerca de sus ideas y experiencias en torno a los procesos de escritura poética. Luis Cortés Bargalló ha publicado El circo silencioso (1985); La soledad del polo (1990); Al margen indomable (1996, 2011); Por el ojo de una aguja (1999), y Filos de un haz y envés (2007) y recientemente La lámpara hacia abajo (2016). Es autor de las antologías Piedra de serpiente. Literatura de Baja California y Connecting Lines: New Poetry from Mexico. Se incluyen dos poemas de Luis Cortés Bargalló.
Hamlet Ayala: Hay una vocación de extremos, de bordes, de ponerte al filo de las cosas en tu poesía, ya sea desde lo territorial, en el campo del yo en relación con el otro o con los límites internos. ¿Qué relevancia tiene para ti el concepto de “frontera” y a qué se debe?
Luis Cortés Bargalló: La idea y la impresión de una frontera creo que la debo a mis orígenes. Siempre sentí que había algo ahí que me obligaba a situarme, a tener presente la “línea”, incluso de manera literal pues vivir en una ciudad como Tijuana te lo impone a diario. Desde antes de plantearme la posibilidad de escribir un poema o lo que sea que hago, vi los asuntos asociados a las fronteras de una manera muy vívida y con la sensación de que eran un horizonte muy rico: “aquí hay un límite”, “aquí una realidad cambia o se entrecruza de manera evidente”, “aquí una temperatura cambia, un paisaje”, “todo se va contrastando en sus proximidades, se exacerba”, “¿habrá un regreso para quienes cruzan ese límite?”, “¿qué nos hace, qué papel juega en todo esto la memoria, de qué lado nos deja?”, esa zona tiene una energía muy particular, muchas veces intangible pero real y fuerte. El hecho de estar en esa frontera político-territorial ha sido determinante porque esta condición, convivir con gente que está en un constante ir y venir o, más dramático, con esa presencia de los que nunca regresan pero dejan un rastro o de quienes han tenido que dejarlo todo, termina por conformar una realidad huidiza en donde lo provisional se asienta, la improvisación se hace norma, bajo la presión de un constante cambio al que no siempre es fácil encontrarle un rostro. La experiencia de vivir en la frontera, por otro lado, me ha permitido visualizar, así sea parcialmente, algo de lo que padeció mi familia materna cuando sus vidas fueron arrojadas al límite tras la guerra civil española, y el largo y azaroso camino que la hizo llegar a Tijuana. Mi padre, por su parte, fue siempre un norteño fronterizo y desde esa perspectiva y cultura veía las cosas. Pero hay otras dimensiones; recuerdo que en mis primeros viajes —como familia hubo una época en que viajábamos mucho y distancias muy largas por carretera— a mí me impactaba llegar a una zona donde terminaba el desierto y empezaba la selva; donde terminaba ésta y empezaba el bosque, pasar de los despoblados a la concentración urbana. O, en un mismo sitio, dejarme arrebatar por el encuentro sorprendente de mar y desierto, propio de la Baja California y de Sonora. Estar en esos bordes es como acceder a una especie de desnudez en donde la frontera del individuo se rompe o se desplaza por necesidad; cuando esto sucede, me parece que estamos en posibilidades de tener alguna percepción de carácter poético, porque no tenemos más remedio. Lezama Lima habla del anhelo que hay por acercarse a algo que es innombrable, y también del impulso —que es un impulso erótico, vital— de asomarse a lo desconocido. Pero lo desconocido está implicando siempre una frontera, un linde, y en muchos casos un filo. Le pongo como título a un libro mío Filos de un haz y envés, y en lo que estoy pensando es en que hay una zona, el filo, en donde el tiempo se desdobla o se corta. Eso contradice la idea de un fluir consecutivo, que para el caso de los seres individuales termina en la muerte; pero la muerte también es parte de esa frontera porque la define; es una fuente de contrastes y desdoblamientos, es un ir y venir, hay cosas que van hacia la muerte y hay cosas que vienen de la muerte. Nuestras propias palabras van y vienen en ese filo, también nuestras emociones. Hay muchas formas en que las cosas se van, desaparecen para siempre, pero mucho de lo que desaparece vuelve, regresa, a veces con otro aspecto. En el budismo se plantea, por ejemplo, la sucesiva reencarnación, pero también la aparición y extinción constante de las impresiones. Regresando a Lezama, él empieza los Tratados en La Habana hablando de alguien que escribe una frase en un pizarrón, “todo lo que se perfecciona tiende al reposo”, y luego le opone (o, más bien, le agrega) una frase de Pascal que dice “todo lo que se detiene se acaba”, es decir que el reposo es la muerte. Lezama trata de establecer una dialéctica entre esos polos, el reposo que depura y el movimiento que regenera, y que son interdependientes; lo que está proponiendo es que en el filo de esa dialéctica está, precisamente, la poesía. Encuentro que hay que moverse en esos contrastes (y contradicciones), y ver en qué momento hay un destello, un brillo, un reconocimiento, una confluencia —así sea en una zona muy misteriosa, pues posiblemente el misterio no se resuelve sino sólo se manifiesta para volverse ineludible—. De no ser por la conciencia del límite, de no ser por la conciencia del cambio de corriente, no habría desplazamiento, y todo poema lo necesita. El poema no puede dejar de ser dinámico porque es una criatura temporal, es decir, una palabra va detrás de otra, que va detrás de otra; como la música, empieza en un lugar del tiempo y termina en un lugar del tiempo, acaso demudado, aunque este tiempo sea, como en muchos grandes poemas —pienso en Piedra de sol—, circular, por no pensar en esos artefactos poéticos a los que llamamos mitos, en donde siempre hay la posibilidad de conducirse en un movimiento en espiral, paralelo o anfibio, simultáneo. Todos esos tiempos tienen lugar una vez que nos damos cuenta de que el desarrollo está marcado por un límite y desde él se pueden desatar o vislumbrar otros caminos. De ahí que se planteen tantas paradojas, de ahí que mucho del poder que tiene un poema radique en cómo hace sus preguntas, como si estuviera tocando una puerta o descorriendo una cortina, en el umbral y a contrapelo. Incertidumbre, paradoja, son algunos de los motores más poderosos para entender también cuál es la utilidad de la poesía, su filón y filo, porque la palabra también es limitada y lo que hace el poema es, precisamente, conducirla hasta ese extremo y expresarlo. El reposo, la fijeza, también se restituyen constantemente en estos deslizamientos porque se amplifican.
HA: El filósofo francés Merleau-Ponty dice en La fenomenología de la percepción: “mi cuerpo está envuelto en el tejido del mundo y el mundo está hecho del tejido de mi cuerpo”. En tus poemas, el entorno natural y la vida cotidiana se presentan como el territorio de las visiones. ¿Cómo se han ido definiendo las motivaciones de tu escritura?
LCB: Merleau-Ponty está hablando con notable claridad de una experiencia y una realidad de primer orden. Quizá un elemento implícito es la mediación y participación del lenguaje en toda esta urdimbre vital. Pensar, sentir o ver el mundo a través de nuestra capacidad de extendernos y ser en él y, al mismo tiempo, la capacidad real que tiene el mundo de extenderse, ser y ahondarse en nosotros, es prácticamente el entorno en el cual se motiva y se justifica la existencia de un dispositivo como el poema, cuya función sería subrayar, visualizar, intensificar y actualizar estos fenómenos a través de la palabra. Esa vivencia, esa percepción de ida y de regreso, simultánea; juntar y ensanchar las cosas según un pulso compartido, “estar allí”, es lo que permea el ejercicio de la poesía. Conforme a mi propia experiencia, en el momento en que, no sin apuros, tuve que darme cuenta, hacerme consciente de que estaba entrelazando todo lo que podía a través de las palabras, vi que el lenguaje tenía que ser la zona crítica donde todo eso debía ponerse en foco, y que, prácticamente, si el medio era la escritura, no había manera de no cruzar, acercar toda esa experiencia con las palabras, incluidas sus evidentes imposibilidades, sobre todo, pero también sus potencias ocultas y aun el hecho insoslayable de su ausencia en la mayor parte de nuestra percepción y relaciones vitales. Si a alguna zona me he ido inclinando —o se ha ido inclinando mi trabajo— ha sido hacia aquella en la que, al indagar en la palabra, en su cuerpo, se restaure una experiencia y su vínculo con una realidad que la ensancha; un punto de encuentro entre la corporalidad y el mundo, que a mi juicio terminan por ser lo mismo. Reconozco lo que algunos filósofos, antropólogos y científicos, particularmente en el terreno de las neurociencias, han nombrado exocerebro, el cerebro externo. El ejemplo más claro que tenemos de él es el lenguaje: en nuestro sistema nervioso está totalmente extendido y acomodado en el mundo, y viceversa —porque esa es su función—, de manera activa. Siento que las palabras constituyen algunas de esas terminales nerviosas que van y tocan, y son tocadas y son sensibles al mundo. Hablando del collage, Max Ernst decía que era un “sismógrafo finísimo en donde se detectaban los movimientos del alma”, la del artista y la de quien participa de la obra, que quizá, de nueva cuenta, también sean la misma. Podemos transpolar eso a la palabra cuando ésta responde a su condición poética o está inmersa en ella. Muy importante, me parece, es el hecho de que dicha condición no se dé, no pueda hacerlo, en una zona exclusivamente individual, sino que, al ser mediada por la palabra, ocurra allí donde hay un cruce de experiencias internas con experiencias externas, físicas, más vastas y necesariamente colectivas. Algún poeta romántico, creo que Novalis decía que “ahí donde el mundo interior y el mundo exterior se juntan, ahí está el alma”, cabría decir que también la poesía. Para mí, ése es, digamos, el grado de objetividad que se puede alcanzar y palpar en un poema, y creo que ahí es a donde podría ir a parar algo de la cita con la que empezaste la pregunta.
HA: ¿Cómo opera el tiempo en la poesía?
LCB: Aunque sólo cuento con una aproximación muy rudimentaria de eso, me parece que el tiempo de la poesía tiene una plasticidad que está mucho más cercana a la realidad del tiempo de la que habla la ciencia, que a la impresión psicológica (o simplemente lógica o pragmática) de la percepción sucesiva que de él tenemos (o construimos). Los griegos hablaban de cronos y kairós, dos tiempos distintos; de hecho, dos universos definidos por su manera de ser tiempo, de experimentarlo y expresarlo. En un poema podemos estar viviendo en muchos tiempos, es decir, a pesar de que transcurre en el tiempo —una palabra atrás de otra, ya lo dije—, de pronto nos puede situar en una enorme cantidad de cruces temporales. En un poema podemos ser contemporáneos de muchas edades y procesos, aun de aquellos que pertenecen a lo no humano. El tiempo está mucho más comprimido a veces o puede ser mucho más dilatado; un segundo puede desdoblarse, extenderse, desbordarse, durar mucho más allá de cualquier experiencia racionalizada que tengamos de él, por ejemplo, en un haikú, en el que se encuentra detenido, sustraído del transcurso. De cualquier forma, el ámbito del poema es el tiempo. Un poema básicamente se mueve en él, pero éste puede cambiar, siempre lo hace. ¿Cómo? Muchas veces cuando cambia su relación con el espacio: muda el espacio en un poema y el tiempo que sucede en ese espacio tiene otra dimensión, como en Un Coup de Dés de Mallarmé, por ejemplo. De tal manera que siempre se hacen operaciones temporales que tienen que ver mucho más con una supresión del tiempo o con su apertura o expansión y que, además, aspiran a proveer una experiencia concreta de él y no solamente mental. Estamos acostumbrados a que el tiempo va pasando —empezando por eso— como una percepción mental y de manera paralela, casi inexplicable, vamos sufriendo las inclemencias del tiempo, pero sin experimentarlo de manera real; es decir, que cuando ya creemos que lo experimentamos es justamente porque perdimos relación con él, nos rebasó, se fue a otro lugar. Creo que parte de las pretensiones o intentos o hallazgos de la poesía no consisten en proponer una relativización del tiempo, sino, más bien, una profundización en su realidad, abordarlo más allá de la idea que tenemos de él. Por ejemplo, ¿qué pasa en los sueños?, en los sueños el tiempo tiene dimensiones insólitas; la relación entre el tiempo del que sueña y el tiempo del que está dormido nos deja ver que se trata de realidades completamente distintas, incluso podríamos poner en tela de juicio si se trata de la misma persona. El tiempo del sueño, el tiempo del transcurso cuando te desplazas de un lugar a otro, el tiempo de una comunicación simultánea, el de los diálogos con las edades, el valioso tiempo de los amantes, el interminable tiempo del sufrimiento, la suspensión del tiempo en el coito o en el trance, el tiempo del otro, el de la materia insondable, son experiencias reales y muchas veces inaprensibles; todos esos tiempos llegan a revelarse, a experimentarse en el poema que los ausculta y, al mismo tiempo, expresa y vive.
HA: También podríamos pensar en el tiempo como agente modificador de la memoria. Recuerdo una idea de Borges que decía algo así como “habremos de recordar de otra manera”.
LCB: ¡Siempre! Un poema también está hecho de memoria y también se parece a ella en la manera en que se construye, en su mezcla inevitable de realidad y ficción (o, más precisamente, imaginación). El tiempo no es una simple sucesión de hechos, ni tampoco se asienta ni trabaja así en la memoria porque hay un cúmulo de experiencias —la mayoría— que no fueron mediadas por la palabra, o incluso por una imagen, o se dieron de manera simultánea y aun abrumadora; a la hora de actuar con la memoria, hay un acomodo de ellas que les permite convertirse en un discurso, en él se hacen traducciones, y ahí se pierden muchas sensaciones reales pero se gana articulación y sentido, y no sólo se gana, sino que también se atribuye, y ese sentido ya no es del todo dependiente de la experiencia, pero hace sentido para tu vida y para otras, y de alguna manera ayuda a lidiar con la vida también. No hay manera de asegurar, nunca, que un producto de la memoria sea una impresión tal cual de una experiencia, eso no existe, además toda experiencia personal es casi por definición intransferible y sólo una zona de esa experiencia puede ser transferida a los estados de conciencia que la podrían hacer más palpable y definida. El propio Borges dice que suceden más acontecimientos en la cabeza, los sentidos, el cuerpo de un ser humano en unos instantes (no recuerdo qué lapso da exactamente, pero da uno muy corto) que todo lo que ocurre en la obra de Shakespeare. ¡Y es verdad!, sólo que esto no está verbalizado, muchas veces ni siquiera imaginado. Al verbalizarlo todo eso se va modificando (o reduciendo dramáticamente) y ajustando en un tiempo de distintas velocidades. Antonio Deltoro habla de poesía de baja velocidad y de alta velocidad, o de poesía con cambio de velocidad: le da velocidades; creo que eso se relaciona con la cantidad de tiempo, con la compresión, los empalmes o la extensión que puede alcanzar el tiempo en un momento dado y ése es, precisamente, el ámbito del poema. Por ejemplo, el tiempo de muchos poemas de En la masmédula de Girondo es comprimidísimo, casi a punto de implosionar o de ser desalojado, por eso se impone como alteración de un orden. En cambio, el tiempo de un poeta renacentista, pienso en un poema de Petrarca, es muy distinto: en él, la luz —¿intemporal acaso?— puede inundar un follaje, descubrirlo minuciosamente, ganar sustancia para desvanecerse luego y filtrarse hasta el suelo, y en el suelo, removida por el recuerdo de la amada ausente, puede intensificarse, adquirir volumen, espesor, por efecto de las formas que se tensan entre la memoria y el deseo hasta producir ahí mismo una mujer de carne y hueso. ¿Dónde está sucediendo eso?, cierto, en ese espacio que solamente puede proveer un poema, pero también en un tiempo de un orden distinto en donde hay suficiente tiempo como para crear un mundo.
Gonzalo Rojas hablaba de que el impulso creador se presenta de manera corpuscular. Y además no sólo lo dice, sino que lo hace todo el tiempo en sus poemas, que van cambiando de intensidad, de luminosidad; sus poemas de repente son opacos, de pronto brillantes y hasta ígneos, relampagueantes; unas veces fluyen, otras se detienen y ahondan. Él señala que a veces hay lucidez y otras necedad, y el poema se presenta como una suerte de reflejo de esta realidad del ser; el ser se mueve —¿se hace?— por impulsos, y en cada uno de ellos puede manifestar algo que no conocía de sí mismo. Para el ser humano, el impulso primordial viene del corazón, pero necesita ser intermitente, no es un impulso continuo. Se ha hablado de un impulso continuo como el que produce toda la vida y la materia del universo, pero también se ha comprobado que hay zonas del universo que más bien tienen una condición pulsátil, es decir, que todo cabe en él mientras lo conocemos. Creo que lo que dice Gonzalo Rojas va en ese mismo sentido y encierra una verdad comprobable (que el poema indaga con su propia carne y, al hacerlo, termina por reflejar).
HA: A lo largo de tus libros, es notable el empleo de diversas configuraciones del lenguaje poético que aparenta la presencia de una vena experimental o por lo menos explorativa. ¿Cuál es tu noción de riesgo y experimentación en la escritura poética?
LCB: Creo que se toman muchos riesgos; recurrir a una forma tradicional es un riesgo, pero a veces nos da la sensación de que ahí el suelo es un poco más firme, aunque nunca deja de ser resbaloso; pero también hay los que casi no brindan asidero, excepto el ejercicio de la libertad o de alguna convicción o intuición que se somete a prueba. En cualquier caso, estos riesgos son producto de una necesidad que no encuentra satisfacción bajo otras condiciones o que bien podrían estar determinados por una serie de limitaciones personales al momento de abordarla. Es difícil saber si el texto al que estás llegando cuando se presentan estas circunstancias tiene una dimensión artística o no, por lo que solamente se puede resolver por instinto, sin perder de vista que algo puede “caer del cielo”. Yo nunca me he propuesto de manera deliberada hacer experimentos; se sabe que, en sentido estricto, un experimento necesita, además de una hipótesis, tener algunos aspectos más o menos controlados y repetibles, como hace el método científico, nada de eso está presente en lo que hago. Cuando he terminado por escribir algo que por sus resultados formales podría parecer de estirpe experimental es porque he llegado a un punto donde más bien pierdo el piso, y voy estirando las manos, voy pasando por un banco de niebla, y de pronto me doy cuenta de que hay algo ahí que me pide ser expresado con exigencia, y lo hago con lo que tengo a la mano, que muchas veces es poco, porque sólo lo sé hasta que lo encuentro. Lo que nunca tengo a la mano, porque está fuera del rango de mis indagaciones, es la idea de hacer un ejercicio de textualidad, es lo último que me pasa por la cabeza. En ese sentido no busco una construcción por la construcción misma, y menos por la posibilidad de dar con algo “original” o novedoso, no me planteo “a ver qué pasa si junto esto con esto otro”, “si prescindo de tal o cual partícula o motivo”, “si incluyo ciertos sonidos, efectos o recursos discursivos”. No, sencillamente hay momentos en que tengo que asumir lo dicho por el poeta Rückert —parafraseado por Freud al final de Más allá del principio del placer—: “lo que no puedas conseguir volando lo tendrás que conseguir a rastras”. Esas zonas que tienen un tinte más experimental en mi trabajo no se deben a que haya pasado intencionada y cómodamente por ahí, sino porque pasé a rastras y con lo poco que pude allegarme, y no sin extrañeza ante los resultados.
HA: Recuerdo haberte escuchado citar en una ocasión: “El poeta no habla sobre el agua, se coloca en ella”. Entiendo que es un poco a lo que haces alusión, esa manera de no pensar en los recursos sino encontrarlos o tomarlos en el camino, ¿no es así?
LCB: Sí —aunque de momento no recuerdo de quién era esa cita; lo más seguro es que estaba adaptando alguna idea o anécdota proveniente del sufismo—. Creo que antes que cualquier otra cosa, un poema es una experiencia, y es una experiencia que, a diferencia de otras y por virtud de la poesía, no deja de suceder. En ese sentido nunca está hablando, salvo en términos figurados, de algo que ya pasó, sino siempre de algo que está pasando. En el poema pueden aparecer los tiempos verbales que se quieran, pero un poema siempre está pasando. La única forma de que eso suceda es que la experiencia siga ahí abierta, viva. Tienes que estar inmerso en una experiencia y estar proponiendo desde esa condición una experiencia similar, simultánea o paralela: nunca bastará con describirla, tienes que estar empapado en ella y permanecer así; una vez adentro, involucrado, todo lo que necesitas para expresarla parece estar a la mano (de un lado y otro de la palabra). Muchas veces la experiencia que se cuenta, su relato, no es tan relevante, aunque sí indispensable porque implica siempre al individuo; lo que importa es a dónde te está llevando el ritmo, a dónde las imágenes, la emoción que se trasvasa al poner una palabra atrás de otra, y en dónde te dejan. No se trata de algo desconocido para nosotros que, por experiencia también, sabemos que ciertos conocimientos no se dan sin este abrigo. Dice Walter Benjamin que “el niño no sólo juega a ‘hacer’ el comerciante o el maestro, sino también el molino y la locomotora”, esa inmersión es un conocimiento serio, de primera mano y elemental.
HA: Entonces, de alguna manera, ¿el poema siempre está escrito en infinitivo?
LCB: Exacto, es un tiempo de estar siempre: “un presente continuo”, dijo Quevedo. Y eso depende de su capacidad de constituirse en experiencia.
HA: Esta manera caprichosa en que el poema se presenta me hace pensar en la dinámica escritural de Cuerpos de Max Rojas. A él te has referido como “un poeta verdadero”.
LCB: Lo digo en el caso de Max porque logró establecer una relación estrictamente personal con las palabras, porque inquirió al lenguaje de frente para que éste le hablara en términos completamente personales y para poder obtener de él lo que necesitaba para su expresión. No quiero decir ni remotamente que él supiera de antemano lo que quería decir o cómo, y menos que se propusiera escribir el poema más extenso de la literatura mexicana. Es misterioso pero así pasa con la poesía, se puede llegar a un punto en donde la materia lingüística de la que dispones está en condiciones de decirte qué es lo que quieres decir. ¿Con qué la vas a inquirir para que eso suceda?, pues con lo que se le demanda a toda expresión: sentimientos, impulsos, percepciones, tu dolor y malestar, tu dignidad e indignación, tu deseo, tu vida; con las limitaciones mismas de la palabra, o las limitaciones propias. Para darle resolución necesitas pasar por un proceso de identificación con los instrumentos —como les llama Pound—, con tus necesidades, y después olvidarte de que son tuyos y tuyas, porque después de todo hace falta resonancia. Cuando un poeta consigue resonar, cuando pasa de un sentimiento a un verbo, de la mirada al adjetivo, del desgarramiento interior a la fractura de la palabra, de la imaginación a la imagen; cuando logra juntar todo eso en un artefacto hecho con palabras que van de un lado a otro con un pulso propio, es un poeta verdadero, sus palabras están compenetradas de realidad e interactúan con ella. Cuando no es verdadero, lo único que puede hacer es utilizar las palabras con cierta o mucha eficiencia, llegar a las metáforas de uso más o menos disfrazadas, a los tropos de una tradición y, a partir de allí, dejar que esa tradición le resuelva todo lo demás, porque es confiable y está llena de definiciones sobre lo que puede ser un poema o la poesía misma. Sin embargo, si sólo nos atenemos a lo que formalmente puede ser, o a lo que tradicionalmente puede decir un poema o su inteligencia, no vamos a conseguir un poema verdadero. El poema verdadero está provisto de mundo y de mirada, en una relación dinámica, incluso problemática, entre lo totalmente interior y lo totalmente exterior y, por si fuera poco, como decía López Velarde, nace “de la combustión de mis huesos”. La poesía de Max Rojas tiene todo eso; en ella podemos ver que se está jugando la vida. La vida de alguien que, además, siempre fue capaz de ofrecer abiertamente su enorme calidez y calidad humanas.
HA: Al escribir, ¿piensas en el lector?, ¿o en un tipo de lector?, ¿en qué momento?
LCB: Por muy concentrado que estés en la indagación de la propia voz, en sus necesidades o —en el mejor de los casos— sus revelaciones, algo que en sí mismo es más que suficiente, sabes, por la naturaleza misma de la escritura y sus exigencias, que puedes ser leído, empezando por ti mismo; y sabes, al momento de escribir un poema pero, sobre todo, de acabarlo, que hay algo que pide quedarse al alcance de un lector, que el poema no puede estar tan cerrado en su expresión, su organización, sus asuntos o léxico, como para que sea impenetrable, pues así tampoco te sirve de gran cosa. Los poetas provenzales, los del trovar cerrado —cluso—, que era un decir hermético, lleno de claves formales, simbólicas e incluso biográficas e íntimas, y que requería de una suerte de código no escrito para leerse en todos sus significados, guardaban al mismo tiempo un plano en el que era inteligible por encima de lo que ocultaba (que no siempre se hacía de manera deliberada, pues todo poema contiene señales, rasgos, trazos que rebasan la voluntad estética, emotiva o conceptual del poeta). Su decir, por tanto, se ocupaba por partida doble de un lector y, en ello, dejaba ver una saludable confianza en el poder de las formas. Esto se corresponde muy poco con los poemas actuales y, cuando lo hacen, carecen casi siempre del cuerpo formal y anímico que le daba vida, lo menciono tan solo como un ejemplo histórico de la presencia del lector en el proceso creativo.
En mi caso, no es que esté pensando en un lector, y menos en los términos del ejemplo anterior, sino que —de manera un tanto difusa— creo en que hay ahí uno al que le sucede algo parecido que a mí —y viceversa, de ahí la importancia crucial que hay en el escuchar—: una condición compartida; y que en la medida en que sea capaz de entrar en ese diapasón, puedo contar con esa lectura, esa resonancia, sin la cual, también lo creo así, el poema quedaría trunco. Creo —más que estar pensando en él— en un lector que participa, de la misma manera en que yo también me completo con un poema que me toca o me cobija. Al sentirme partícipe y no pocas veces fundido con lo que veo y siento, no me digo “soy fulano de tal pensando o experimentando esto”, ni lo expreso así, tampoco siento que los poemas que me conmueven estén hablando desde esa perspectiva. Es un estado que tiene mucho de desbordamiento. Un poema es un impulso hacia otro lugar distinto del individuo, aunque indispensablemente pase por él; en ese lugar, quizá propiciado por la función poética, es donde se van a dar las confluencias reales, y creo en ellas porque de ellas se alimentan los textos que trato de articular, son su fuente de realidad.
HA: Hay una suerte de componente metafísico en tu poesía, una persistencia por mirar las cosas en diferentes planos de profundidad o capas, precisamente para develar el envés de esas cosas. ¿Encuentras un acercamiento a lo sagrado de las palabras a través de esa profundización?
LCB: Quizá lo más fácil sea decir que sí, que —en términos muy generales—hay una inclinación hacia a eso, aunque, la verdad, tendría muy poco sustento. Si nos asomamos a la poesía tradicional, aquella mayormente anónima, a los cantos órficos por ejemplo, o a las tradiciones de la poesía indígena de América de cualquier latitud, a los textos religiosos de Oriente o a los que menciona Graves procedentes de la poesía más remota de Occidente, sentimos que, en efecto, hay ahí una materia sagrada, que la palabra está imantada por una sacralización de la realidad y de los medios para comprenderla. Relacionar eso de manera sensata con mi propio ejercicio es la parte que me resulta más difícil, darle ese carácter más allá de la empatía o la subjetividad es algo que no se puede hacer sin artificio en nuestros días. Estoy convencido de que quienes hicieron estos poemas no solamente los hicieron por inspiración o intuición (según las entendemos hoy, como acción subjetiva), sino que contaban con una técnica, un saber concreto e integral para hacerlo. Tiene Jerome Rothenberg un libro muy conocido, Technicians of the sacred, donde reúne —acotados y anotados— una serie de cantos, oraciones y poemas que pertenecen a esas tradiciones (algunos no tanto pero que contienen resabios significativos y precisos de ellas), y allí se habla de los saberes de quienes los cristalizaron. Creo que el contacto con esas técnicas y, sobre todo, con el mundo con el que “colaboraban”, porque ése es su verdadero sentido, es algo que tenemos perdido. Uno de los acercamientos realistas que se podrían tener en nuestros días a estos planos es quizá el que se enuncia en esta aseveración de un maestro zen: “no hay nada sagrado, todo sagrado”, para mí es una advertencia o un consejo que me dice: en la medida en que me esfuerce por establecer ese contacto, estoy arruinando mi trabajo, pero en la medida en que no lo haga, también. En el acto de acercar estas esferas y hacer que en su proximidad se produzca sentido y energía, quizá se pueda restituir cierto carácter sagrado, pero éste no puede presentarse si no está profundamente enraizado en el mundo en que vivimos. ¿Y por qué habría que hacer algo así?, porque es parte de lo que habilita y resguarda el discurso poético. El estado poético de la palabra se debe en buena medida a su capacidad de relacionarnos siempre con el origen del decir y en todo poema hay esta pulsión expresiva, así sea de manera soterrada.
HA: En relación a eso y volviendo a Gonzalo Rojas, él decía que el poeta no debe sólo ver sino transver.
LCB: Eso quizá también tiene que ver con este planteamiento que hacías sobre lo metafísico. Soy un tanto reacio a entender la realidad en función de un más allá porque tengo la sensación de que, en todo caso, está acá y ahora, y de manera sensible (aunque no necesariamente visible). Las esferas trascendentales, aquellas que encontraramos, por ejemplo, en los poemas de san Juan de la Cruz, están en muchos sentidos codificadas por un sistema teológico, por su simbolismo y una fe que las dota de un sentido al que, por supuesto, el canto magnifica y, por encima de eso, les brinda un cuerpo; para el hombre de nuestro tiempo, muchas de estas claves quedan fuera del alcance, pero no sucede así con ese cuerpo concreto —carne y canto—, el individuo que vive la experiencia y la transmite como tal en un poema donde necesariamene se nos indica, validado por la perspectiva individual, otro orden sensorial pero que, por su condición, sí es de este mundo. Creo que ese transver de Rojas —también en un poema habla de intraver— está en la posibilidad de reconocer en la palabra y en la poesía un orden más vasto, así como el medio para acceder a él; algo que nos rebasa pero que, lejos de revelarnos un mensaje celestial o trascendente, nos permite asomarnos a esa otredad que aquí y ahora mismo nos habita y habitamos y que, como afirma un poema de Rilke, por incidir en lo humano, no nos es extraña.
HA: Eres un poeta relacionado con la música en tanto lenguaje, ya que también tuviste formación musical académica. ¿Cómo se relacionan para ti la música y las palabras en el ejercicio de la escritura poética?
LCB: Dejé mis pretensiones de ser músico al darme cuenta de que no tenía talento para hacer la música que hubiera querido hacer, y sustituí eso —¿de qué otra forma se puede lidiar con un fracaso semejante?— por un amor absoluto e irrestricto hacia la música, por rendirme a mi condición de escucha y seguidor activo, hiperactivo. Decía Nietzsche que vivir sin música sería vivir en el error, y no se equivocaba. Personalmente considero la música como la forma más elevada de arte que se haya podido concebir y, por otra parte, creo que la relación entre poesía y música, por remontarse a un origen común, es completamente indisoluble. Todo eso que hablábamos del tiempo no podría suceder si de manera esencial el poema no contuviera y hasta dependiera de la música y, sobre todo, del canto, que es el cauce de la voz, de la expresión. El poema es capaz de comprimir el tiempo, desdoblarlo y ensancharlo, suprimirlo acaso, por su relación con la música. La música se mueve en otro orden y el tiempo es otro orden en sí mismo gracias a la música. Un poema sin música es absurdo, es como una caja de resonancia sin cuerdas, aunque no niego que pudiera ser un objeto, un traste que, por su afición a los artefactos conjeturales o a los gadgets literarios, podría resultar interesante —y hasta fascinante— para el escritor de nuestros días. Decía Verlaine “la musique avant toute chose”, y hasta la fecha nunca he leído un poema sin música, ni siquiera esos poemas que escribió John Cage en donde trata de evadir lo musical; en ellos se introduce de manera expresa ese concepto, pero el germen musical y, más aún, la perspectiva de esa otra musicalidad que tanto le ocupó, están presentes porque la música es lo que hace vivir a un poema y es consustancial a su forma de pensar y darse. Todas las formas poéticas están relacionadas con la música incluso en sus tecnicismos y, además, su establecimiento obedece a la necesidad de mantener junta la expresión poética y la musical. Por otra parte, sin el canto, la poesía no tendría el poer de curar, ni siquiera de brindar algún consuelo.
HA: ¿Qué papel juega el silencio en la poesía?
LCB: Creo que no puede haber poema sin tener conciencia del silencio y, más importante todavía, sin expresarlo porque lo contiene. El silencio es al poema lo que el silencio a la música. El poema ejerce la capacidad que tiene de señalarlo, pero también refleja su naturaleza, la de ser pura e inconmensurable expansión, ensanchamiento, algo que sólo se puede expresar con el silencio mismo. Por eso, en el poema también se señala el silencio más allá de su relación con su contraparte. En el universo, ocurren de manera silenciosa eventos potencialmente acústicos que serían gigantescos, inimaginables, de existir las condiciones para que se produjera sonido; sabemos, sin embargo, de la “música de las esferas” gracias al poder que tiene la poesía de indagar el silencio y expresarlo. En nuestra experiencia individual, humana, el silencio no se presenta como un fenómeno propiamente dicho, es más bien una experiencia interior que la poesía puede desdoblar, darle la exterioridad que lo hace palpable sin restarle intimidad, dice —célebremente— Sabines: “hacen el amor en silencio/ como la luz se hace dentro del ojo”.
HA: ¿En qué momento te das cuenta de que eres poeta?
LCB: Lo tengo bastante claro: no sé si soy poeta. Te lo digo con toda sinceridad. Esa pregunta me la hizo Gabriel Trujillo no hace mucho y tuve que responderle que yo no consideraba que el hecho de escribir poemas fuera algo que indicara una identidad. Más bien, creo que el “ser” poeta tiene que ver con poder ser algo que no eres, otro: porque en realidad un poeta no es propiamente una “persona”, es algo distinto; “un poeta es lo más antipoético que existe”, decía John Keats cuando lo remitía a la persona. No sé si soy poeta, pero tampoco me interesa saberlo. Cuando escribo mis textos, eso que pretenden ser poemas, no los escribo para sondear en una identidad, para afirmarla o descubrirla, sino porque sencillamente es algo que me mantiene ahí, en un lugar, quizá fuera de mí, en el que quiero estar, una zona de la que no me quiero alejar. Eso que llamamos lo poético, eso que llamamos poesía y aun la tentativa del poema es algo muy demandante, una fuerza muy poderosa que te exige mucho, pero que no sabe vivir en otro lugar que no sea el centro de tu vida, en cuanto se sale de ahí ya desapareció, se va, con una identidad no pasaría eso. Buscar su cercanía, sin embargo, sí es algo que se constituye en necesidad. En su persistencia te puedes dar cuenta de que se trata más de un hambre de realidad (indagación del mundo, estar con el mundo), que de ser o hacerse.
De la primera vez que me di cuenta que podía escribir algo así como un poema a lo que me pasa ahora, creo que hay una distancia grande. Primero sí llegué a pensar que podía escribir un poema de lado a lado (concebirlo, dirigirlo, desarrollarlo, imponer mis condiciones), en la actualidad pienso que si escribo o no un poema ya no depende de mí, en lo que de veras cuenta. A estas alturas, estoy convencido de que no soy enteramente el que está escribiendo los poemas, que no es propiamente un acto de voluntad personal, y cuando me doy cuenta de que el que los está escribiendo soy yo, sin pensarlo mucho los dejo de lado; en el momento en que veo que me estoy repitiendo, cuando siento al homo faber, el que está queriendo construir algo —y, entre otras cosas, construirse a sí mismo—, algo me dice que hay que evadir esa condición. Esto no quiere decir que no hable de mi propia vida, ¡claro que hablo de mi propia vida!, tampoco quiere decir que no hable de asuntos muy personales y con nombres propios, algo que tenía proscrito de mis primeros poemas; es el punto de mira lo que cuenta, la perspectiva en que aparece esa vida y, porque no tenemos otra, esa vida no puede estar ausente del poema. Está ahí, y no podría ser de otro modo, pero lo que está en el centro de atención es la poesía; no mi vida y sus acciones, sino el acto de vivir.
HA: ¿Cómo se ha visto afectado tu trabajo como poeta en relación con tu trabajo como editor?
LCB: Toda la vida se ha visto afectado. Durante prolongados periodos, he tenido que enfrentar enormes cargas de trabajo —así es el trabajo editorial y es muy absorbente—: interrumpir mi escritura, mis lecturas, trabajar a saltos, a ratos o nada. Durante años tuve que ponerme a hacer mi trabajo personal a las diez de la noche, acostarme a las cuatro de la mañana y al día siguiente seguir picando piedra en los talleres. Así lo hice mucho tiempo. De alguna manera me acostumbré, cosa que no me mitigó el cansancio acumulado o cierta angustia y muchos episodios de depresión o esterilidad. No me quitaba la idea de que ese trabajo que tenía que hacer con la poesía siempre estaba amenazado, minado, hasta que me di cuenta con cierta claridad de que todo era parte de lo mismo, y que escribiría lo que tuviera que escribir, bajo las condiciones que hubiera que enfrentar. En la actualidad puedo decir que así lo siento: si me pongo a escribir, no me distraigo con otras cosas, ni siquiera con mis propias expectativas o la falta de ellas; si me distraigo con otras cosas u otras cosas me demandan atención, no siento que me retiraron del Olimpo para hacerme descender al suelo raso. No; siento que todo es parte de lo mismo, y que esa lucha constante que duró más de lo deseado —anhelar más tiempo para escribir, para pensar o no pensar, para “vivir” incluso— fue una falsa percepción de mi propia realidad. Las cosas que tenía que hacer y que tenía que terminar se han cumplido a su tiempo, sólo espero con vehemencia que así suceda con todo lo que falta. Te voy a hablar de un libro mío que aprecio precisamente porque me dejó ver eso, Al margen indomable. Lo escribí en medio de viajes, extenuantes jornadas en las planas y las imprentas, traduciendo por encargo, corrigiendo textos de otros, distraído también y mucho, incluso en medio de infinidad de agobios económicos y personales. Sin embargo, el libro presenta una gran continuidad porque me dio la oportunidad de un constante regresar, volver, no salirme de foco, permanecer en una zona bien demarcada de concentración; mi vida estaba totalmente dispersa en ese momento en mil cosas y no pocas preocupaciones (por no hablar de mi propia naturaleza un tanto desenfrenada), y la única zona de concentración que tenía era ésa. Ahora veo que es posible que ésa haya sido la única actividad que le dio sentido a todo lo que hice en ese momento, pero no pierdo de vista que ganarse la vida o, como decía Cioran, “descarriarse como cualquier hijo de vecino”, proporciona una valiosa e irrefutable porción de realidad. Te podría decir que ésa ha sido una lucha constante en la que yo he tenido que dar la batalla, y que en mi caso ha terminado por ser ni más ni menos lo que yo necesitaba para escribir lo que escribo.
HA: Tú y otros poetas como Alberto Blanco, José Vicente Anaya y Sergio Mondragón destacan la importancia de la obra y la presencia de Juan Martínez, un poeta muy singular que se ha revisado con más atención con el paso del tiempo, pero finalmente una figura como ‘de culto’ todavía. ¿Por qué resulta un poeta tan particular y tan poco conocido?
LCB: Creo que la poesía, y en realidad todo el trabajo artístico de Juan, tarde o temprano será muy conocido, empezando porque su propia figura ya ha tomado trazos legendarios al poco tiempo de morir, y la verdad es que era eso, una “leyenda viviente”, como se dice comúnmente. Su poesía no está perdida ni tampoco tiene que pasar por un proceso de rescate, está bien editada y se cuenta con un buen registro de su historia editorial (aunque no descarto, dadas las condiciones en que se realizó, la existencia de escritos deconocidos, quizá irrecuperables); con su trabajo visual, sin embargo, el camino de acceso es más complicado pues mucha de su obra, que llegó a ser muy abundante y a la que dedicó muchísimo tiempo, está dispersa —o perdida— y, además, se realizó sobre soportes y con materiales muy frágiles, aunque sí existen algunas colecciones bien resguardadas y fotografías de calidad que nos pueden dar una muy buena idea de su naturaleza y que deberían darse a conocer, al menos, en un buen libro de arte. Su poesía no es fácil, es un poeta complejo, sofisticado —incluso hermético— y muy rico; Sergio Mondragón nos habla de esto en un poema: “cierto que no tiene la sencillez de Basho/ mas recordad: en ese corazón/ el Universo resuelve sus problemas”. Su poesía, pero también su personalidad, su forma de vida, han sido muy importantes para muchos escritores —y no sólo escritores— de mi generación que tuvimos la fortuna, y a veces el desasosiego, de tener contacto con él, y más que contacto una larga relación, una intensa amistad (yo lo conocí en Tijuana, en 1974, él tenía 40 años y yo casi 23). Aunque cuando digo amistad, no te estoy hablando de una amistad que tenga nada que ver con alguna otra que yo haya tenido. Si hay algo que podría describir a Juan, es la absoluta anti o no convencionalidad de toda su manera de ser y sus actos, bajo el ángulo que los quieras ver, desde sus hábitos (que en realidad no lo eran pues resultaban impredecibles, empezando por su nomadismo, su no sujeción a ningún tipo de horario, ni para dormir o buscarse algo de comer o techo) hasta su férrea soledad, su particular manera de expresarse o relacionarse, a veces delicada y elegante, hasta culta, con sus dosis de agudo humor, otras tormentosa y demandante, muchas veces asentadas en el silencio o una singular gestualidad. De alguna forma, por decirlo brevemente, la vigorosa personalidad de Juan Martínez a lo que me remitió siempre fue a esa posibilidad neorromántica, acaso surrealista, de que alguien hiciera con su propia vida una obra de arte, o que rompiera la barrera entre una y otra, con todo lo que eso implica: una obra de arte viva en donde hay contradicciones, fuerzas terribles y abismales, fuerzas angelicales o dionisiacas; en donde fuera posible asomarse a eso que podría enunciarse —lo pongo en esas palabras— como la vida del alma a la intemperie, a su belleza y drama. Es en esos términos que podría referirme al siempre inquietante y entrañable Ángel de Fuego.
HA: ¿Qué relación tienes con poetas de generaciones más jóvenes?
LCB: Hace poco le preguntaba a un amigo cuál era su relación con los jóvenes y, políticamente incorrecto, pero con toda franqueza, me dijo “no me interesan para nada, yo estoy haciendo lo mío”. Me llamó mucho la atención porque en mi caso, y pensé que sería lo más común, siento todo lo contrario. Aunque quizá no la cultive lo suficiente —en general no hago mucha vida social—, la cercanía con poetas y artistas jóvenes me resulta muy estimulante: ver lo que están haciendo, qué les gusta, qué repudian, qué desconozco de eso, sus posturas frente a determinados hechos, frente a su propia realidad cotidiana, ver también cómo se relacionan entre ellos y conmigo, cuáles son sus inquietudes (entre las que rechazo —sin dejar de comprenderlo, pero subrayándoselos cada vez que puedo— la persecución, a veces obsesiva, de una “carrera”, premios, becas, reconocimiento, porque es algo que tarde o temprano les va a pasar la cuenta, cuando no lo ha hecho ya). Las relaciones que tengo con muchos poetas de mi edad o cerca están ahí, en toda su hondura, son con las que cuento y espero que para rato pues las necesito, son parte esencial de mi sustento, pero cada vez que tengo contacto con gente más joven (y a veces muy jóvenes o que apenas se están asomando a la poesía, o que tienen una enorme pasión, o un enorme talento), me resulta muy estimulante porque la energía es distinta o, más bien, se presenta de distinto modo, a flor de piel (por usar un pobre lugar común). No es que no la sienta en mí o en la gente de mi generación, sin ella no se podría siquiera intentar un poema o llevar una amistad, sino que desde donde se manifiesta, me deja ver que esa energía es cambiante y que necesita estar siendo acotada, contrastada y hasta cuestionada, y porque es algo que, con todos sus matices, al dinamizarse se puede compartir, aunque no sea de manera muy consciente. Muchas veces no es siquiera que me interese formalmente lo que están haciendo —como tampoco me interesa de tantos otros—, me interesa la tentativa. También esos arrebatos de desparpajo o de extremada prepotencia, o los gestos de indolencia, rebeldía o desdén respecto a la tradición o el entorno me parecen muy refrescantes, por no hablar del vibrante humor del que casi siempre se acompañan; me abren espacios emocionales que terminan por decirme algo que estimo. Muchas veces, en una conversación o leyendo algún poema, me digo “¡pero cómo se le va ésta!” o “¿por qué dejó que el poema se le fuera al caño?”, pero también me doy cuenta de que en nada va a ayudar que diga “oye, no, no, espérate, ¿no sería mejor…?”, esas advertencias o, peor aún, intervenciones, no sirven de gran cosa, porque lo que es fundamental, lo importante en poesía, no se puede enseñar. Eso es lo que empareja las cosas. No sé si soy la persona más adecuada para hablar de algo así, pero esa incertidumbre es algo que también comparto con algunos amigos jóvenes y brinda mucha tela de donde cortar. También debo agregar que en esas relaciones encuentro mucha generosidad y, en ese sentido, no está de más agradecerte por el considerable tiempo y la atención que le has dedicado a esta entrevista, por tu afecto, por tus planteamientos siempre inteligentes y finos, y todo lo que eso me deja ver.
HA: Ante una realidad tan convulsa —sombría si se quiere— como la que se vive en México, ¿qué decirle a un poeta joven sobre el sentido de escribir?, ¿cómo decirle que escribir vale?
LCB: Los poetas jóvenes lo saben. No estoy seguro de querer entender las distintas perspectivas —finalmente se trata de estrategias estéticas— desde las que a veces se colocan, y con alguna frecuencia me resultan refractarias cuando se vuelven demasiado conceptuales, operativas, artificiosas y hasta “programáticas”, es decir, cuando la intención escritural, temática o formal se convierten en el único propósito del poema; por eso, no dejo de insistir en el hecho de que un poeta, más que un literato o un escritor profesional, es alguien que está inmerso en su tiempo, que está obligado a enfrentar con un puñado de palabras y un estetoscopio bien calibrado las condiciones de su tiempo y, por supuesto, a hablar de él, irremediablemente: volverlo materia sensible y, en muchos niveles, comunicable, viva, pero también crítica. No quiero decir que deba limitarse a los temas, los asuntos del día, eso no es lo suyo, me refiero a una compenetración con “el sentimiento del tiempo”, con su necesidad. Entre más se habla desde la perspectiva de la poesía, más posibilidades hay de enfrentar la inquietud y hasta el dolor que produce esa inmersión. La poesía trata de hacerlos tolerables, pero también evidentes. Su representación puede ser limitada y hasta torpe pero si lo que tiene materialmente en su constitución, incluso al rebelarse contra aquélla, es suficientemente vital, transmite una experiencia real y puede ofrecerse, darse. Cada poema también es una oportunidad de contravenir la corriente insoportable de uninominalidad pragmática, de sentidos chatos, del terrible proceso de empobrecimiento de las capacidades del lenguaje. En la medida en que el lenguaje se vaya debilitando, se empobrece toda la vida del ser humano. El poeta que está hablando desde su tiempo, con su tiempo, está ofreciendo la posibilidad de que ese lenguaje, y aun el propio tiempo, sean restaurados. Porque el lenguaje oficial o el de uso corriente no se van a encargar de eso; porque en este justo momento, la palabra de los políticos o los gestores y sus publicistas, por no hablar de otras calañas, no tiene otro oficio que el de despojar a la gente y su éxito empieza a parecer inobjetable; su lenguaje, sin ambargo, no va a ningún lado ni ofrece nada más de lo que tiene, se resuelve catastróficamente en una ecuación perversa. Lo único que puede trascender es el lenguaje restaurado, ése es el que va a ayudar, el que puede, en todo caso, ofrecer algún refugio. En esa esfera es donde está inserta la actividad del poeta. Un poeta no puede darse al margen de eso. ¿En qué radican las mayores virtudes, fuerzas y actualidad de un poema como Una temporada en el infierno? ¡En eso, precisamente! El infierno de Rimbaud es el aquí y ahora, es el tiempo del hombre moderno y su profunda crisis, vistos —para beneficio de todos— con el ojo de la poesía.
RASTROS
Los forraron de mentiras. Los cubrieron.
Los llevaron arrancados de las camas,
las ventanas, los pasillos, los caminos
y un eclipse de solares. Arrancaron nombres
subrayados con las tintas alteradas los borrones
de los nuncas y agujeros. Éste es el país
de un solo cerco un solo giro
donde cada rama despojada grita
y los retoños se desangran de su yema
de su nudo en la garganta que no enjuga,
con las lenguas contraídas por un óxido
innombrable —el sabor de una metáfora
que sólo llora pero ya no cura.
Humareda los follajes de los rostros las facciones
de los idos descolgando su verdad humedecida
por las bocas que quedaron arrancadas
en la misma orilla misma hora
donde las palabras se hacen viejas
pero el sufrimiento nunca. Abonando
las raíces de una lengua que traspasa la tiniebla
hundida bajo el mismo techo. Por allí
nos hablan, no aparecen pero no son polvo
ni tampoco están perdidos.
Quien los ha visto retoñar y retoñan todo el tiempo
con sus frutos dolorosos en la plena luz del día
sabe que en la casa hay un hombre
que juega con serpientes, que se autofecunda,
se divide y multiplica, encarga, silba.
No repara en gastos porque se lo lleva todo
menos esa yema coagulando, las gargantas
que no escucha. Y a su boca como fosa
van a dar todos los rastros.
HASTA…
hasta saberte saborear el vocativo hinchado. Humedecido en
una piel que espejo / pliegue / espejo de agua y agua de mirar
dilataciones frotan labios bordes puntas anhelantes y disueltos
endurecen enderezan rumbos hacia enfrente frentes de la
superficie tensa desbordando ampliada su tersura de hombros
curvaturas muslos lenguas duraderos roces idos simultáneos
anudados y entregarnos esa fuerza rebasando el 1 con el 1
mismo a fuerza de tomarla entre los brazos exprimirla suave
dulce innumerablemente tibia hasta envolvernos más allá
detrás debajo adentro estar en todo punto poro ascenso ser
en cada estarse diluido y empujar y resbalarse ser llenados y
llamados a ensanchar estrechos trechos de la vertical creciente
de las aguas agitadas donde verse es recorrer palpar un cauce en
otro cauce en otro y dar y desaparecer un doble tallo electrizado
que se enrosca asciende hasta encender pulidas llamas que en
la piel de la ventana abierta se derraman. Salir hasta esa luz
distinta del inicio entrar en esa sal de la que estamos hechos
más que descubiertos y cubiertos abarcados por la nitidez su
punto fijo inconfundible. Hasta probarlo y comenzar de nuevo.